El domingo amaneció gris, feo, húmedo, y la nostalgia crece como la hiedra en la humedad. Pero nos desembarazamos rápido de ella, ¡solavaya!, de un solo corte de machete.
Una cesta de dulces llega con una dedicatoria: la madre de una paciente la envía para los trabajadores del hospital. Decir domingo es decir madre. Pero en un hospital la actividad es incesante. Temprano en la mañana, en la zona roja, Julio y Alessandro discuten la situación de algunos pacientes.
Y yo me dedico a hojear las cartas que dejaron los que estuvieron y regresaron a sus casas. Uno escribe: «Han sido nuestros ángeles. Los doctores y enfermeros, y todo el personal de la ogr me han devuelto a la vida, y me han dado el coraje y la fuerza para salir adelante. Gracias por todo el afecto y la paciencia. Hemos salido curados y se lo debemos a ustedes. A todos los llevaré en mi corazón».
Lejos de la familia, esas cartas nos retribuyen el amor filial. Porque hay una familia mayor que la que nos vio nacer o creamos: es la que construimos a nuestro alrededor, con nuestros actos en la vida. En la tarde, el sol se asoma tímido entre las nubes. Y los brigadistas que regresan a la residencia, van con una idea fija: comunicarse con sus esposas y familiares.
Las voces de nuestros brigadistas se escuchan muy alto en los pasillos, traspasan las paredes de los cuartos. Cuba anda conectada, de oriente a occidente, en sus celulares. El corazón de la Patria no cesa de bombear en nuestras venas.
UN HOGAR HUMILDE
Mientras espero, a unos pasos de la residencia, a que bajen mis compañeros habituales para el desayuno, descubro sorprendido en la acera, las líneas bien trazadas de un «pon», el juego infantil, hechas con una improvisada tiza de cal. La hija del dueño de la cafetería de los bajos estuvo ayer jugando, me dicen al llegar mis amigos. Vamos hoy a la casa de una anciana diabética de 83 años, que la semana pasada recibió el alta de la covid-19 en nuestro hospital.
Mateo dice que la zona es cara, por su ubicación; pero el apartamento de la abuelita es pequeño: una salita con sofá cama donde alguien puede dormir, un baño en el corto pasillo, una habitación amplia, y un comedor-cocina que termina en un balcón que da hacia la parte de atrás del edificio. Vive con su esposo.
El doctor Maurio González Hernández la ausculta, le mide la tensión, la interroga. Responden y se rectifican, indistintamente. La pareja pregunta por los medicamentos, pero Maurio insiste: la principal medicina es la dieta, y se interesa por lo que ingiere cada día.
El esposo enumera: en el desayuno café y pan tostado; en el almuerzo, 60-70 gramos de pastas y frutas; en la comida, un bistec pequeño y verduras. Maurio indica comer frutas en las meriendas; una a las diez de la mañana y otra a las cuatro de la tarde. Después explica, con mucha paciencia, cómo tomar o inyectar los medicamentos.
Le pide que se haga ella misma una glicemia capilar y la orienta en el proceso. Mide el resultado: normal. Yo recorro con la vista el apartamento. Dicen que nadie conoce un país hasta que ha entrado a los hogares de sus ciudadanos. Tampoco se trata, desde luego, de que, al entrar a uno, así de polizón, ya lo conozca.
El de estos ancianos es muy humilde. Las fotos familiares se han colocado en cuadros improvisados. No hay más adornos. El televisor, pequeño, es de los años 80. Hay una foto de la boda, en blanco y negro. «Nos casamos en 1961», especifica él. En otro cuadro, superpuestas, aparecen las fotos de su hijo y su nieto.
Ya casi nos vamos, y ella dice que estuvo 56 días en el hospital sin ver a su esposo. «El médico cubano fue muy cálido, fui muy bien atendida desde el punto de vista humano y profesional. Me sentí muy cuidada, y quiero agradecerlo». La anciana no reconoce el rostro del doctor Maurio, ahora recubierto solo por el nasobuco, porque siempre lo vio en la zona roja «disfrazado» con el traje especial. El doctor Julio le dice: «él fue su médico, el que la atendió allí». Pero sonríe, incrédula.
EL «MARINE» ITALIANO
«Yo participé en el bloqueo naval a Cuba, con las fuerzas de la otan», sostiene con ingenuo orgullo un paciente de nombre Antonino. Tiene 77 años, y la tensión descompensada. No sé a qué episodio se refiere, han sido tantas las agresiones y los actos intimidatorios a nuestra Isla, que su afirmación resulta verosímil.
Está sentado en una silla de ruedas, al lado de su cama en la zona roja. Lo atiende el doctor Abel Tobías. ¿En 1962?, pregunto. «No, no, en 1966». No sé si su memoria ubica el año con exactitud. Dice que su barco era un lanzamisiles de la Armada italiana, y que él trabajaba en las máquinas. Nunca ha estado en Cuba, ni siquiera en la base que usurpan los estadounidenses. «Allí no nos dejaban bajar»
–dice. (Horas más tarde recurro a Google, desconfiado, pero resulta que la guerra de los Estados Unidos contra la Revolución cubana aporta más de un
acontecimiento por año, desde 1959). Es un hombre enfermo, de 77 años; un ser humano que necesita ayuda. A su lado, solícito y atento, como siempre, está el doctor cubano Abel Tobías.
Antes de seguir, me presentan a otro paciente. Su nombre es Juan Ramón Paucarchuco, un peruano de 64 años. Sus ojos se achican e intentan descubrirme tras el traje de «cosmonauta» que llevo puesto. La inseparable prenda de vestir en la que se han convertido los nasobucos, ha propiciado un hecho que debe agradecerse: por fin nos miramos a los ojos, siempre, y hemos aprendido a descubrir en ellos los síntomas de la inteligencia, la sonrisa, la perspicacia, la emoción o la indiferencia. Ahora conocemos a las personas por su mirada.
«Mi nombre es difícil, del Perú antiguo», dice provocador, consciente de que sus contertulios habituales en Italia presumen de la historia antigua de este país. Hace 17 años que vive en Turín con su esposa. «Hemos trabajado tanto», agrega casi en un susurro.
En los últimos diez años ha sido operador sanitario (de servicios) en un hospital. Allí contrajo el virus y se lo transmitió a su esposa. «Los médicos cubanos me hacen pensar tanto en el humanismo que hemos perdido… Me han dicho que existen más de 20 brigadas como esta en el mundo, ¿es verdad? Hemos descuidado la ayuda humanitaria en todos los países». Habla con propiedad: «los países más desarrollados tienen que cambiar su manera de actuar, estamos ante grandes retos, y en vez de gastar en armas, deben gastar en ejércitos de sanidad».
–¿Va a menudo a Perú?
–No, hace ya diez años que no voy.
–¿Sabía que una brigada médica cubana acaba de llegar a Perú?
–Sí. Mi país está en emergencia y me alegra mucho saber que una brigada cubana ha llegado.
Cuando le pregunto si lo extraña, se queda un rato en silencio: «Sí –dice al fin–, sí se extraña, la cultura, los amigos, la comida, tantas cosas…».
Como todos, al despojarnos del traje, bajo la conducción esta vez de René, nos descubrimos empapados de sudor. Es agotadora, estresante, la dinámica diaria de nuestros médicos y enfermeros en la zona roja. René me ataja: no dejes de escribir hoy, por favor, que la brigada cubana de Turín –y especialmente sus epidemiólogos–, felicitan al doctor Durán en su cumpleaños. No se me olvida, le digo. Son tres los cumpleañeros con el del día anterior: Raúl, Durán y Gerardo. Tres generaciones de héroes cubanos.








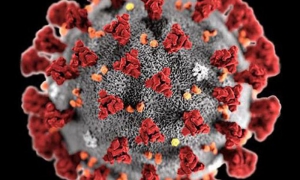
COMENTAR
Responder comentario