Sin esconder las lágrimas
ALFONSO NACIANCENO
Era mucho más que un desafío de béisbol. Era la noche de
Yulieski González. Desconcertante para sus oponentes; inspirador de sus
compañeros. Acompasado, imperturbable, así avanzó de principio a fin. No
perdió el tino ni en aquel instante final de la novena entrada, cuando agitó
sus brazos cual encendida arenga a pesar de que aquel error, casi en el
momento de la celebración, difuminaba su sueño. Después lloró, quién sabe con cuánto desconsuelo. La noche
trocó su rumbo. Peloteros y aficionados así lo sintieron; simpatizantes del
Habana y también los de Villa Clara. Yulieski se abrazó a los suyos, sin
esconder sus lágrimas de pura vergüenza deportiva. 4 de junio de 2009 |
||
|
Redacción
Deportiva y Equipo de Ediciones Digitales del Periódico Granma; Estadísticas: CINID del
INDER |
||
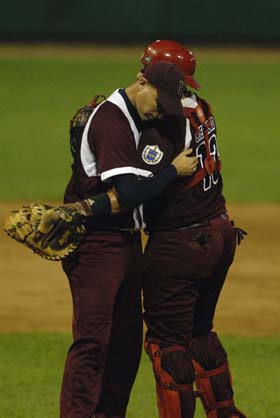 Eran
tantas ilusiones apretadas en un haz. Dejar su impronta en el primer título
del Habana; reciprocar con el éxito la confianza depositada en él por la
dirección del equipo; completar —algo inusual en el béisbol moderno— las
nueve entradas al son de una docena de ponchados. Era, en fin, saberse útil.
Eran
tantas ilusiones apretadas en un haz. Dejar su impronta en el primer título
del Habana; reciprocar con el éxito la confianza depositada en él por la
dirección del equipo; completar —algo inusual en el béisbol moderno— las
nueve entradas al son de una docena de ponchados. Era, en fin, saberse útil.
